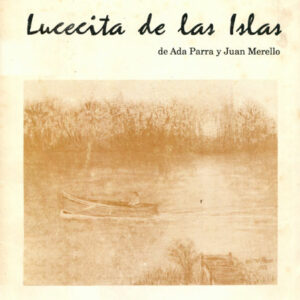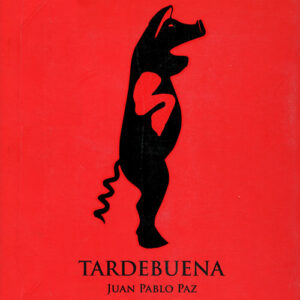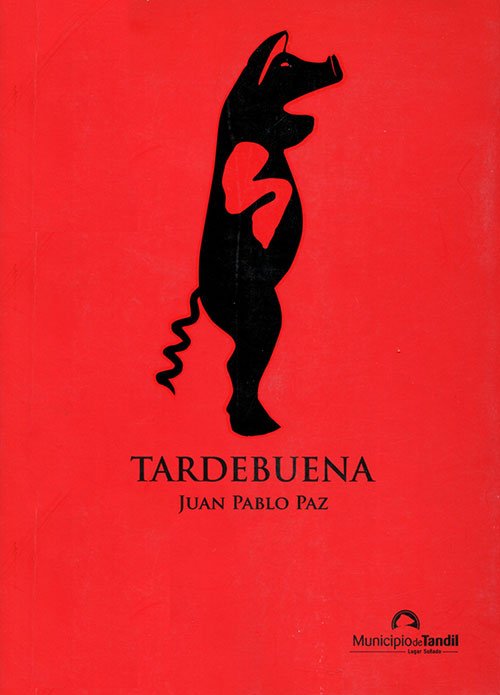
Disponible en salaen
acceso abierto | Sala Raúl Echegaray
Tardebuena. El penitente
AÑO
2016
PAÍS DE ORIGENTandil, Buenos Aires,


Argentina
EDITORIAL O ENTIDAD EDITORA
Subsecretaría de Cultura y Educación, Municipio de Tandil
PÁGINAS
121
IDIOMA
Español
INCORPORADO AL CATÁLOGO
13.05.2022
CONSULTAS
16
SINOPSIS:Un mediodía mientras editábamos Juan me preguntó si su obra tenía olor a bosta. Lo miré desconcertada. A mí me gusta, pensé y respondí. Pero sí. Tardebuena huele a bosta. A alcoholes. A perfume importado. Huele a cuerpo de señora bien al roce de un obrero. Huele a encuentros ligeros y tránsfugas entre el dueño de hacienda y los peones. A cochino huele. A bronca de niño mimado cuando los nones roen sus criadillas y se las inflaman. A desesperada espera. Tardebuena huele a sangre y a sudor, como la vida.
Un dramaturgo de esos de la ostia, cuyo nombre prefiero reservar, sostuvo sobre esta obra durante el proceso de escritura que sus diálogos son orgánicos -hay buen oído ahí- pero que falta, quizá, un conflicto más estructural, que organice todo a su alrededor. Lo primero lo comparto. Lo segundo no. Sencillamente porque la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. ¿Pero quién es el chancho?, ¿quién de nosotros le da de comer a quién? Este es el quid, creo. El óseo conflicto que adentro estructura la letra y afuera las relaciones humanas.
Me pregunto si es posible que el lector transite esta Tardebuena y salga de ella siendo el mismo que entró. Y sospecho a punto de certeza que no hay manera de traspasar el ocaso de esta tarde para entrar en una buena noche sin revisar cada quien sus íntimos chiqueros.
Juliana Guaspari
¿Cree que algún dato de esta ficha fue omitido o es erróneo?
Envíenos su sugerencia mediante el
formulario de contacto.
 ¡Estás usando un navegador desactualizado!
¡Estás usando un navegador desactualizado!




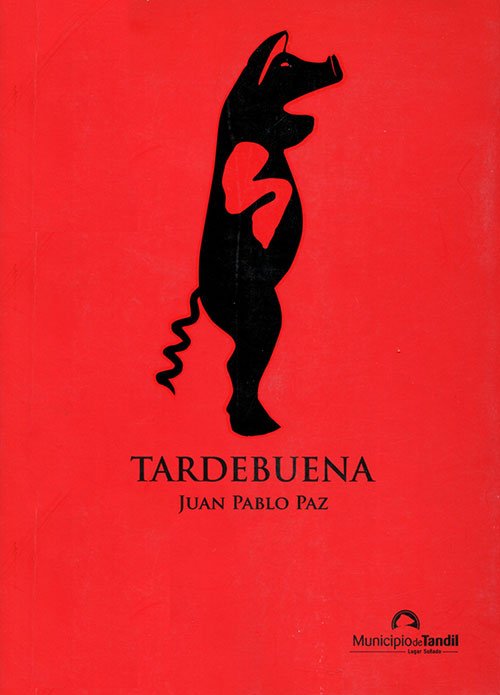

 (Sin votos)
(Sin votos)