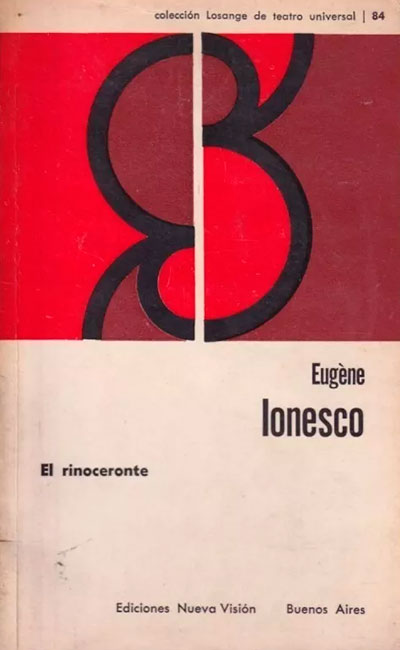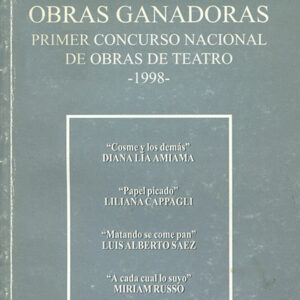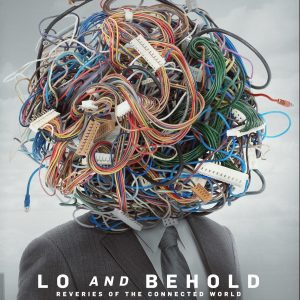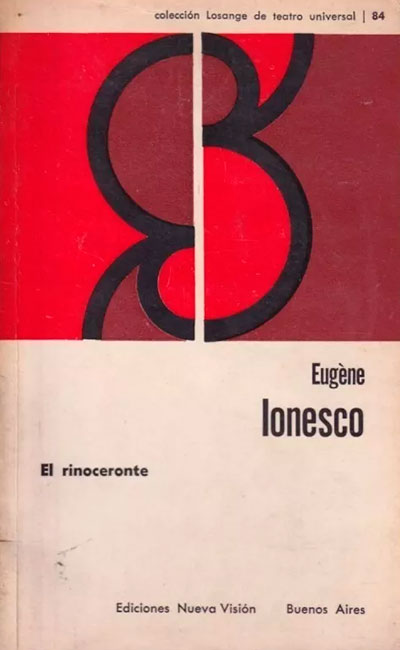
Disponible en salaen
acceso abierto | Sala Raúl Echegaray

Loading...
El rinoceronte
AÑO
1960
PAÍS DE ORIGENBuenos Aires,


Argentina
EDITORIAL O ENTIDAD EDITORA
Ediciones Nueva visión
PÁGINAS
131
IDIOMA
Español
INCORPORADO AL CATÁLOGO
03.06.2019
CONSULTAS
198
SINOPSIS:El 23 de enero de 1960 la Compañía Jean Louis Barrault estrenó en el Teatro Odeón, de París, “El rinoceronte” de Eugène Ionesco. Al día siguiente, todos los críticos, desde las columnas de sus diarios, se refirieron a esa nueva pieza cuyos personajes eran hombres y rinocerontes. La crítica fue unánime. Unos, los que amaban en Ionesco al defensor del anti-teatro y del anti-realismo, deploraron lo que consideraban un cambio de dirección. Los otros, los que le reprochaban su anti-realismo, sus absurdos, su hermetismo, sus oscuridades, sus elementos extraños y barrocos, acogieron con aplausos lo que consideraron un vuelco hacia la claridad y el realismo. Y, sin embargo, Ionesco permanecía fiel a sí mismo. Si es cierto que “El rinoceronte” es una obra accesible, de claro simbolismo, de lenguaje coherente, de humor chispeante, no es menos cierto que su autor no renuncia a su creencia en la imposibilidad de comunicación entre los seres humanos.
Bérenger, el personaje central de “El rinoceronte”, encarna ese malestar existencial que es, para Ionesco, la esencia de la condición humana. Bérenger no puede acostumbrarse a la vida. “Siendo angustias difíciles de definir. Estoy incómodo entre la gente. Me cuesta arrastrar el peso de mi cuerpo. No me habitúo a mí mismo. La soledad también”. Y cuando todos los habitantes de esa pequeña ciudad de provincia hayan sufrido la terrible metamorfosis, Bérenger, el inadaptado, el vacilante, será el único que se niegue a renunciar a su naturaleza humana. Heroísmo que se consigue a un precio: quedar aislado, incomprendido, absolutamente solo.
Así, el teatro de Ionesco, con nuevos ropajes, sigue siendo el teatro de la soledad y del silencio.
¿Cree que algún dato de esta ficha fue omitido o es erróneo?
Envíenos su sugerencia mediante el
formulario de contacto.
 ¡Estás usando un navegador desactualizado!
¡Estás usando un navegador desactualizado!